Eduardo Paredes Ocampo
“Hagas lo que hagas, lo único que te pido es que no te olvides de ella”, le había dicho, entre los delirios de la agonía. Su mano, que él mantuvo ceñida a la suya hasta el fin, momentáneamente recuperó la fuerza drenada por la enfermedad y le apretó los dedos para puntualizar la importancia de sus palabras. Con un susurro—del cual intentó extirpar toda muestra de dolor y, en vez, abastecer con los signos de la seguridad—le respondió que velaría por su hija, que podía irse tranquila. En ese momento no hubiera sido capaz de concebir hasta donde llegaría por cumplir esa promesa. Pero lo que sí pudo entender entonces fue que daba su palabra conjuntando a la sinceridad con el pragmatismo: más que responsabilizarse quería quitarle toda preocupación mientras moría.
Debido a los estragos ecológicos y sociopolíticos derivados de la crisis climática, en los años cuarenta se postularon una serie de nuevos teoremas en materia de extracción, conducción y almacenamiento de energía. El cambio provocado por estos descubrimientos fue magnánimamente llamado “la Nueva Revolución Industrial” por sociólogos e historiadores. Sin embargo, paradójicamente, tanta ciencia se decantó en una expresión tangible casi ridícula: un aparato no más grande que una almendra llamado K-storage (“K” por kilowatt; “storage” por almacenamiento). Su pequeñez era engañosa en tanto que, por una serie de procesos químicos internos, el dispositivo era capaz de acrecentar las ondas eléctricas cerebrales y almacenarlas en forma de millones de voltios. Después de un par de horas de carga, con un par de electrodos asidos a las sienes de una sola persona, un solo K-storage era capaz de hacer andar a un automóvil por más de trescientos kilómetros y de garantizar semanas de luz eléctrica. De esta forma la energía se convirtió en un bien individual.
Era todavía muy niña. ¿Cuatro, cinco años? En un parque, mientras corría detrás de una paloma, había caído escandalosamente frente a él. Rodillas primero, después el tronco y, finalmente, la cabeza. Él leía en una banca cuando el golpe cimbró el suelo. Súbitamente una onda helada recorrió su espina dorsal y lo hizo pararse de golpe mientras lanzaba el libro por el aire. Corrió hacia la niña caída y la tomó entre sus brazos al tiempo en que le gritaba “¡¿estás bien?!, ¡¿estás bien?!” y le esculcaba el cráneo que creía herido entre el cabello negro. La calma de la niña—quien lo miraba seria, sin llorar ni mostrar ningún otro síntoma de dolor—lo hizo percatarse de su inusitada agitación. Durante el transcurso de todos esos años, la promesa había ido asentándose, silenciosamente, en forma de preocupaciones, responsabilidades y miedos que estaban supeditados a ese ser que hasta ese instante había pensado ajeno.
Quizás te interese
-
CRONISTAS ÓMICRON: Donde nacen las mariposas

Publicamos el relato “Donde nacen las mariposas” de Caroline Cruz.
-
CRONISTAS ÓMICRON: Espera en la terminal

Publicamos el relato “Espera en la terminal” de Gastón G. Caglia
-
CRONISTAS ÓMICRON: Millaray

Publicamos el relato “Millaray” de Cristóbal Werner.
El K-storage también inspiró a la mayoría de los gobiernos del mundo a diseñar nuevas políticas públicas en materia energética. En los sesenta, la expresión más evidente de una inusitada ola de gobiernos de derecha fue la implementación de los primeros pasos para una transición energética. Privatización fue la palabra que, como tantas veces antes, circuló en boca de los detractores. La presión de los lobistas del sector tecnológico fue fundamental para que, en diez años, se desmantelara la mayor parte de la infraestructura de extracción y almacenamiento tradicional de energía—de un día a otro, hidroeléctricas, nucleoeléctricas y generadores de todo tipo cayeron en desuso. Al tiempo en que clausuraban la última planta eoloeléctrica, los vientos empezaron a soplar en dirección contraria. Así vino la derrota de la derecha y el triunfo de la izquierda en los ochenta y así empezaron a darse incentivos económicos y créditos desde el gobierno para garantizar que cada individuo tuviera un K-storage y pudiera volverse independiente energéticamente.
Si hoy pudiera, recordaría que fue días después de recibir su K-storage cuando la encontró por primera vez revolcándose en el suelo y espumando por la boca. Recordaría, además, que al principio se le diagnosticó epilepsia. Algo muy controlable, le dijeron los doctores. Pero la constancia e intensidad de los ataques, aunado a la aparición de otros síntomas como la caída del cabello, hicieron que, al año, se enmendara el diagnóstico. La niña sufría una enfermedad autoinmune degenerativa que atacaba su sistema nervioso. ¿Genética? No había manera de comprobarlo: la madre había muerto sin que ningún especialista diera un porqué. Hacía más de diez años que había dejado de fumar, pero la noche en que los médicos le presagiaron que la hija de la mujer que más había amado podría morir como ella se acabó dos cajetillas al hilo. Tampoco eso lo recordaría.
El primer caso que recibió la atención de los medios fue el de un hombre sueco que había acuchillado a su esposa. El público tomó sus declaraciones (“no la reconocí cuando entró a mi casa”) como las de un psicópata y no como el signo de un avenir aciago. Después, hubo historias como la de la mujer sudafricana que amaneció en la Polinesia sin saber cómo había llegado ahí o la del chileno que había cruzado los Andes y, en Argentina, con los pies destrozados de la caminata y famélico, declaraba que nunca había salido de su patria. Demasiado tiempo tomó leer un patrón detrás de tales casos.
Le pidió, una noche de lunes, cesarlo todo. No más terapias, no más sufrir. Quería morir tranquila y sin agonizar hasta el último momento. Pero él sabía que, ante todo, quería morir para recuperar su dignidad. Y en parte la apoyó en su decisión de cesar las auscultaciones y cirugías, las citas en fríos consultorios, debido a que se sentía culpable. Eran suyos los ojos que la habían visto cagarse y vomitar y llorar y rezar al Dios contra el que, sana, tanto blasfemó. Era suyo el dinero con el que, después de acabarse el de ella, seguían exprimiendo las últimas gotas de la esperanza en que mejorara. Quiso decirle que no importaba el dinero, pero se quedó callado. Nunca aceptó haber sentido un alivio al verla, muy temprano en la mañana del martes, tirando todas las medicinas por el inodoro.
Cuando finalmente se reconoció que entre la población existía una “especie de epidemia de amnesia” (como fue llamada), ya el mundo era demasiado dependiente de la causa del mal para poder revertirlo. Tan asentada estaba dicha causa como un pilar de la civilización contemporánea que cambiarla resultaría aún más catastrófico que afrontar sus más nefastas consecuencias. Pronto, los estudios científicos confirmaron las infaustas especulaciones: a la larga, el uso desmedido de los K-storage provocaba pérdida de la memoria y, en los casos extremos, amnesia total. Las conclusiones remitían la causa al hecho de que el aparato se aprovechaba del flujo energético entre hipocampo (donde se forman los recuerdos) y la corteza prefrontal del cerebro (donde se almacenan). La sobreexplotación de tales conexiones durante más de diez años terminaba por desgastarlas hasta el punto de perder irremediablemente toda recolección del ayer. Los detractores de tales teorías no tardaron en aparecer. Por años, en el debate dominó la idea de que la comunidad científica se oponía a las libertades individuales porque, con la prosperidad alcanzada con los K-storages, habían dejado de ser útiles a la sociedad.
Terapias y, después de años de más terapias, una operación: tal era el tratamiento para prolongar una vida que había prometido—sin total convicción—salvaguardar. Aceptó someterla al remedio que, en el día a día, tenía más rostro de tortura que de curación y que, a la larga, podría no funcionar. Entregó ciegamente su confianza a la medicina, impelido no por su fe en la ciencia (de hecho, era uno de los millones de escépticos de los estudios científicos recientes que advertían sobre lo adverso del uso de los K-storages), sino por honrar su palabra. Y, por ese juramento a medias, sufrió junto con ella—pues, aunque no era “suya”, la había aprendido a querer como tal. Sufrieron porque las sesiones terapéuticas consistían en conectarle incómodos cables en cada terminación nerviosa de cabeza a pies. Por esas conexiones se le pasaba descargas eléctricas intermitentemente para ir, poco a poco, desgastando los nódulos de la enfermedad. En los momentos en los que se encontraba enchufada a la corriente y retorciéndose de dolor, más que una niña de ocho años parecía un monstro de mil brazos, agitándose con una furia infernal. Sus balbuceos agónicos eran un lenguaje traído de las pesadillas. Esa imagen, creyó, nunca cesaría de rondarle los rumbos donde se arraiga el arrepentimiento y se nutre el insomnio.
Recomendaciones
-
CARTOGRAFÍA DE LA IMAGINACIÓN

Autor: Daniela Lomartti ÓMICRON BOOKS Libro digital – Ciencia Ficción Formato: ePub y PDF Este libro se puede visualizar en dispositivos iPad, iPhone, Tablets, celulares, PC y Mac
-
SOÑÁBAMOS CON NAVES A PROPULSIÓN

Autor: Jorge Quispe-Correa ÓMICRON BOOKS Libro digital – Ciencia Ficción Formato: ePub y PDF Este libro se puede visualizar en dispositivos iPad, iPhone, Tablets, celulares, PC y Mac
-
EL ÚLTIMO PUEBLO AL COSTADO DEL CAMINO

Autor: José A. García ÓMICRON BOOKS Libro digital – Ciencia Ficción Formato: ePub y PDF Este libro se puede visualizar en dispositivos iPad, iPhone, Tablets, celulares, PC y Mac
-
ARCHIVO CONFIDENCIAL: LA REVELACIÓN DEL CAOS

Autor: Dante Vázquez ÓMICRON BOOKS Libro digital – Ciencia Ficción Formato: ePub y PDF Este libro se puede visualizar en dispositivos iPad, iPhone, Tablets, celulares, PC y Mac
-
EL REINO DE LAS TRES LUNAS

Autor: Henry Bäx. ÓMICRON BOOKS Libro digital – Fantasía Formato: ePub y PDF Este libro se puede visualizar en dispositivos iPad, iPhone, Tablets, celulares, PC y Mac
Entre tanta información contradictoria, la reacción de los gobiernos tardó en llegar. Pero cuando llegó, cayó como plomo. Priorizando la salud pública sobre el abasto de energía, se hicieron llamados—casi ruegos—alrededor del globo para voluntariamente entregar los K-storages. Hasta los antiguos proveedores se sumaron a la campaña. Se prometía, a cambio, el pronto restablecimiento de la infraestructura eléctrica anterior—ciudad por ciudad, casa por casa, cable por cable. La respuesta, como era de esperarse, fue casi nula. Esto debido a que, entre otras cosas, se hizo viral un estudio de un grupo de científicos antisistema en donde se calculaba que tomaría cinco años reponer solamente las líneas eléctricas de un país del tamaño de Costa Rica con el apoyo económico de toda América latina. Ante la negativa de los ciudadanos, se procedió a usar la fuerza de los estados. Con ayuda del ejército y la policía, se organizaron redadas domiciliarias para incautar los aparatos. A la fuerza se respondió con fuerza. Los meses que siguieron fueron sangrientos y, literalmente, oscuros. Las sublevaciones se conformaron principalmente de quieres todavía no resentían los efectos adversos del K-storage (la gran mayoría de la población) y no estaban dispuestos a sacrificar algo tan esencial como una fuente autónoma de energía por garantías apalabradas de gobiernos empobrecidos.
Semanas antes de la fecha de la operación de la niña, el hospital cerró sus puertas. La autonomía energética había fomentado que los servicios públicos y privados funcionaran por medio de un sistema de cuotas en el que el cliente o paciente debía de aportar 80% de la energía del proceso u operación. Dichas prácticas terminaron cuando se prohibió la extracción de energía personalizada y los gobiernos concentraron sus primeros esfuerzos de reconexión en hospitales y escuelas—con resultados visibles hasta cinco años después de comenzado el proyecto. Así, entre apagones y motines, con el sonido de la sublevación de fondo, a la niña le volvieron los ataques epilépticos. Él buscó por cada rincón del país y cada neurólogo le respondía lo mismo: que sin una fuente estable y un monto suficiente de energía la operación era imposible. Mientras, el deterioro de la niña aumentaba. Un día, cuando salía de una de las tantas consultas que concluían con otra negativa, el doctor que lo había recibido lo interceptó fuera del hospital y le extendió un gastado papel amarillo con una dirección. “Usted nunca recibió esto de mí, ¿me entiende?”
El restablecimiento del orden fue muy paulatino y nunca total. Se había herido irremediablemente al cuerpo social y económico y cada medida que se tomara sólo podría aplazar su muerte, pero nunca sanarlo. Hasta la nación más cauta en materia de transformación (Finlandia, por ejemplo) había invertido lo inimaginable en la reforma energética. Este tipo de gobiernos fueron los primeros en salir a flote suministrando luz a cuentagotas: treinta minutos al día para cada ciudadano. Los pueblos más rezagados (México, por ejemplo) nunca pudieron emerger de un estado de perpetua barbarie. Entre estas antípodas, el resto del mundo se conformó con gobiernos tan débiles que eran incapaces de proveer los servicios más básicos y donde el verdadero poder lo sustentaban quienes contrabandeaban energía. A estos se les perseguía por puro principio moral, por nostalgia del orden, pero sin ninguna esperanza de erradicarlos. Una de las consecuencias más adversas de la crisis fue el alza—inusitada desde tiempos del comercio negrero en el Atlántico—del esclavismo. Grupos criminales se organizaban para penetrar las zonas más desprotegidas de las ciudades y secuestrar hombres, mujeres y niños. Los secuestradores los llevaban a laboratorios clandestinos para extraerles a la fuerza y por años ondas cerebrales que se vendían, en mercados negros, de a millón por voltio. Una vez liberados, se les veía deambular por las calles como zombis, secos de todo recuerdo, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Existían también formas más rápidas y voluntarias, en las cuales los más desesperados por energía se prestaban a la extracción cerebral extrema para luego usar la energía en cualquiera que fuera la emergencia que los aquejaba. Se decía que las direcciones de tales laboratorios se pasaban de mano en mano en papeles amarillos y desgastados. También hubo quien acudió a las viejas fuentes de energía—sobretodo a las plantas nucleoeléctricas que habían proliferado al final de la era energética. Ahí, los traficantes, que habían inventado adaptadores improvisados entre los reactores y los K-storage, vendían unos cuantos volteos a precios desmedidos. Ni después de dos terribles accidentes nucleares los criminales se replantearon su proceder.
Cumplía su palabra aún cuando todo lo demás—el trasfondo que le daba sentido a actos como prometer—hubiera desaparecido. De hecho, esas palabras, que alguna vez formuló sin convicción absoluta, dejándolas fluir hacia afuera con más dejo de compasión que de cualquier otra cosa, se habían convertido, retrospectivamente, en un conjuro. Porque a sí mismo se había embrujado con un “te lo prometo”. Porque el hombre puede olvidar hasta su nombre, hasta el inhala y exhala que es respirar, pero nunca las manifestaciones más personales del espanto. Así, de entre siluetas que coqueteaban con la invisibilidad y la anonimia de sombras insertas en una bruma de rostros, lugares, saberes y sentires, un ente se perfilaba con mayor claridad y recurrencia: un monstruo de mil brazos.
FOTO: Imagen de PIRO en Pixabay
Eduardo Paredes Ocampo
(México, 1989) Es profesor de literatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México. Ha publicado poemas, ensayos y cuentos en diversas revistas nacionales e internacionales, en español e inglés. Desde marzo de 2022, prepara su primer poemario: La santa que acaricia corazones. También ha dirigido teatro.






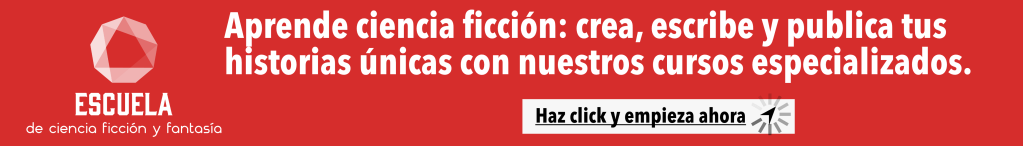



Más historias
CRONISTAS ÓMICRON: Desde el confín de la galaxia
CRONISTAS ÓMICRON: La curiosidad mató al gato
CRONISTAS ÓMICRON: Calor al por mayor
CRONISTAS ÓMICRON: Cirios por un planeta desahuciado
CRONISTAS ÓMICRON: El bolígrafo de Dios
CRONISTAS ÓMICRON: Nocturna