Francisco Segovia Ramos
Hay seres –ni hombres ni animales-, extraños seres,
que surgen del placer malvado de absurdos pensamientos.
Mandrágora, de Hanns Heinz Ewers
No existía. Lo dije una y mil veces a quien me preguntó, tanto a nivel personal como en las entrevistas que me hicieron y en cada una de las ruedas de prensa que di por todo el mundo. Lo afirmé con rotundidad, sin dejar lugar a dudas.
Ransunok no era más que otra invención mía. Un personaje literario. Un acierto, según mi editora. Un ente, en definitiva, que yo había creado para una de mis historias y que iniciaría una saga de largo recorrido que generaría pingues beneficios a la editorial y a mí mismo.
Ese monstruo producto de mi imaginación me superó por momentos, llegando a ser más popular que yo. Pero era eso, una figura hábilmente trenzada y definida. Todo lo demás que la rodeaba, puro artificio. No existía ninguna ciudad perdida en el Sahara, y el monstruo no se refugiaba entre las ardientes arenas, a la espera de cazar entre sus fauces a algún incauto explorador al que poseer y, así, trasladarse de manera anónima a las urbes habitadas de la humanidad.
Pura invención.
Un éxito de ventas.
Pero antes tuve que pasar cinco largos años de travesía por la nada literaria. Ni mis relatos ni mis novelas llegaban más allá de unas pocas librerías. Se vendían poco, y su distribución dejaba mucho que desear. Sus protagonistas morían nada más nacer en la imprenta. Ese continuo fracaso me marcó, e incluso me llegué a plantear dejar la escritura para siempre.
La máquina de escribir, una vieja Hispano Olivetti 46, de color azulado y letras gastadas por el uso, quedó en total abandono en una esquina de mi despacho. La había utilizado para mis primeros escritos, y luego quedó relegada por el omnipresente y dictatorial ordenador, cuya pantalla blanca odiaba de una manera irracional.
¡Donde se pusiera el rítmico sonido del golpear de las teclas sobre el papel no cabía un frío ordenador!
Cinco largos años esbozando historias en la soledad de mi habitación. Meses y meses luchando contra el papel en blanco y la mente sin ideas. Escribir una palabra me resultaba tedioso, una frase, delirante, y un párrafo, un éxito sin precedentes. Cada historia, cada capítulo de una novela, eran como un parto de nacidos muertos.
Porque eso era lo que sentía cuando veía una de mis historias publicadas: asco a lo que leía en ellas. No tenían espíritu, esencia. Estaban bien escritas, no lo niego, pero mi alma no se manifestaba en ellas. Eran criaturas no queridas, hijos bastardos que no me daban siquiera para subsistir y de los que renegaba recién salían publicados.
Sí, no cejé en mi empeño. Escribí hasta cansarme. Quizá ese fuese mi error. Cuando uno escribe por placer, la literatura fluye. Puede que no sea una historia buena, o los personajes no estén bien definidos, pero uno siente que está con ellos, para bien o para mal. En cambio, cuando se escribe a desgana, con la obligación de hacerlo, todo queda en huero trabajo, en mera monotonía que nos mata.
A mí me estaba matando mi mayor afición.
Estaba muerto, literariamente hablando, cuando contacté con mi editora.
Yo enviaba mis escritos a diversas editoriales y certámenes literarios. Ya he dicho que, modestia aparte, soy bueno en esto de la narrativa, así que obtuve muchos premios y me publicaron con asiduidad. Eso es relativamente fácil, a poco que uno maneje bien los elementos básicos de la prosa, pero no alcanza a llegar a grandes multitudes de lectores, ni a hacerse un hueco en las estanterías de las principales bibliotecas del país. Para eso se necesita un plus. La suerte, como dirían algunos.
Mi suerte fue encontrarme con Marta Delgado, mi actual editora.
No sé qué vio en el manuscrito que le envié, y nunca me lo dijo de una manera clara, solo afirmaba que yo tenía madera de gran escritor y que mis escritos, a poco que se limaran algunos detalles, llegarían lejos con un poco de ayuda. La suya.
Pero tienes que implicarte sentimentalmente con tus creaciones, me requirió en la primera entrevista que tuvimos en su despacho una tarde lluviosa de otoño.
Había acertado de pleno en las mismas dudas que yo albergaba: era un escritor frío, más preocupado en contar una historia que en llenarla de emociones. Me faltaba ser uno con mis personajes, sentir cada párrafo del libro, cada palabra, como si me fuera la vida en ello.
Debía crear un personaje que creara escuela, me repitió varias veces.
Y esa idea permaneció dando vueltas en mi cabeza bastantes horas después de nuestra charla. Incluso aquella noche no dormí, sumergido en incertidumbres, en un duermevela en donde Marta se me aparecía y me recriminaba mi pusilanimidad.
Un personaje.
O una criatura.
¿Acaso no habían nacido de la casualidad figuras literarias de renombre universal? ¿No fue, acaso, el Frankenstein de Mary Shelley producto de una apuesta entre escritores durante una noche de tinieblas y delirios de grandeza?
Yo no era un Shelley, ni un Lord Byron, y estaba lejos de igualarme a la autora del monstruo más famoso de la historia de la literatura, pero podía intentar, al menos, cambiar mi estilo, dejar de ser un mediocre escritor y escribir la novela de género que creara escuela.
Ese ego maldito que nos vuelve locos.
Durante unos días estuve pensando en la temática de mi novela definitiva. Días de agobio y desasosiego porque las ideas no fluían, y los párrafos pergeñados aprisa y sin mesura se convertían en hueras palabras que carecían de continuidad. Decenas de veces inicié una historia y la borré al poco, incapaz de darle la fuerza que necesitaba, perdido el rumbo y desesperado por terminar una obra antes, siquiera, de haberla iniciado.
La pantalla del ordenador parpadeaba inmune a mi desazón. La hoja en blanco, la odiosa y endiablada hoja en blanco, me gritaba mi incompetencia, y parecía demostrar que mi editora se equivocaba y que yo no era más que un fracasado que sí, podría escribir relatos y novelas, pero de poco recorrido y nula persistencia en la memoria de quien las leyese.
Un par de semanas después de nuestra primera entrevista, Marta Delgado me telefoneó.
Más sobre Cronistas Ómicron
Preguntó por mi salud y, acto seguido, por mi trabajo. No pude mentirle. Le dije la terrible verdad. Era mejor cortar por lo sano y no alimentar las aspiraciones sobre algo que jamás vería la luz. Casi reprimí el llanto cuando le confesé que, a pesar de todo, me veía incapaz de escribir, y menos de crear esa figura literaria que me abriera las puertas del mercado.
Un silencio opresivo me respondió al otro lado de la línea telefónica. Solo atiné a escuchar su respiración profunda y acompasada. La imaginaba con la vista perdida en la lejanía, quizá en la biblioteca bien surtida de su despacho, y tocándose su pelo largo y cano. Seguro que caviló, en esos breves instantes de pausa en la conversación, que el hombre que tenía al otro lado del teléfono carecía, entre otras cosas, de paciencia y constancia.
Pero, al contrario de lo que pensé entonces, ni me recriminó mi actitud ni rompió el pacto que nos unía. Más aun, me mostró su total apoyo y me animó a descansar un par de días. Ella se encargaría de buscarme una solución.
Con un simple hasta pronto, colgó el teléfono.
Me quedé con el auricular pegado al oído. ¿Qué solución podría darme, aparte de anular el contrato de edición de un libro que yo jamás escribiría? Tras colgar, me acerqué a mi mueble bar y llené un vaso de güisqui hasta casi el borde.
Mejor borracho que en un duermevela plagado de recriminaciones.
Al día siguiente me levanté tarde. El sol del mediodía penetraba a raudales por las ventanas abiertas de mi apartamento. Las cerré enfurecido, y me tomé varias pastillas para mitigar la jaqueca con la que me había levantado.
Otra jornada de trabajo perdida, me dije. Desperdiciada por un exceso de la noche anterior. Otra excusa para no escribir, para no ponerse, siquiera, delante del ordenador.
Empezaba a odiar mi despacho y, sobre todo, aquel aparato cuyo mero encendido me ocasionaba náuseas.
Si por mí hubiese sido, habría abandonado para siempre la literatura. Tenía otras opciones en la vida, y ninguna pasaba por utilizar un ordenador siete u ocho horas al día. Sería un renuncio que aceptaría de buen grado, dado que había demostrado al mundo y, sobre todo, a mí mismo, que no servía para la literatura de calidad.
Pero me debía a mi editora, aunque solo fuese durante el tiempo que durase el contacto, o hasta que ella decidiera, con toda la justicia del mundo, dar por zanjada nuestra penosa relación. Así que, sin más, encendí el ordenador para consultar el correo electrónico, medio por el que nos comunicábamos Marta y yo las más de las veces.
El runruneo del disco duro agrandó mi dolor de cabeza. Un par de minutos, nada más, me prometí. Lo justo para consultar el correo y luego apagar el ordenador. No pretendía perder mi tiempo en esbozar ni una línea más de un imposible.
Encontré un mensaje de Marta Delgado. Escrito a altas horas de la madrugada. Con seguridad, no había dormido tras nuestra conversación, preocupada por mi estado anímico.
Leí sus palabras, escritas con ritmo y delicadeza. No había en ellas recriminación alguna, ni queja por mi conducta ni mis formas. Me volvía a dar ánimos para escribir, a entregarme en cuerpo y alma a lo que de verdad me gustaba, aunque yo pretendiese negarlo.
Y, junto a esos ánimos, me dio varias ideas para la novela. Un hilo argumental, básico pero contundente, y el esbozo de una criatura primigenia de resonancias míticas.
Busca tu alma en esa historia, terminaba en su correo antes de despedirse hasta la próxima ocasión, en la que esperaba que, por fin, yo le diese buenas nuevas.
Cerré el correo y apagué el ordenador, no antes de imprimir las notas que me había enviado mi editora.
Después, me eché atrás en la silla y miré al techo de escayola. En las penumbras de mi despacho apenas vislumbraba otra cosa que las estanterías repletas de libros y apuntes inconexos, el móvil que se cargaba y una vieja calculadora heredada de mi padre. Reliquias. Trastos inútiles que no me servían para nada.
Ni me levanté para subir la persiana de la habitación. Encendí la lamparita de mesa, y con su sola luz, ojeé las notas de Marta Delgado.
Una novela de terror al uso, reflexioné tras la primera lectura. Pero había algo en los detalles que me llamaba la atención. El lugar, tal vez, ese desierto que tanto me había atraído desde siempre. Recordé mis viajes a Egipto y Jordania, y las sensaciones extrañas que sentí cuando pisé las arenas de sus desiertos. El árido paisaje parecía formar parte de mi personalidad. Y luego estaba la ciudad perdida, el eterno mito que una y otra vez aparecía en la narrativa mundial. Lovecraft, Burroughs, Haggard, escritores que me entusiasmaban, habían centrado varias de sus historias en ciudadelas perdidas en mitad de la selva o en los páramos de diversos lugares del mundo e incluso de otros planetas. No era mal lugar para centrar una novela. Y luego estaba la criatura, el ente, el monstruo.
Era casi perfecto, como si Marta lo hubiese fotografiado en persona y descrito parte a parte, desde sus pies y manos, tan parecidos y tan diferentes a los de los seres humanos, hasta su cabeza, cuya mera descripción causa escalofríos a quien la escucha o lee.
Quizá esa fuera la chispa que yo necesitaba. Una persona que me necesitaba y apoyaba. Yo tenía que poner el resto, mi capacidad a la hora de escribir.
Me llegué a la cocina y trasegué un buen vaso de agua. Tomé otra pastilla para el dolor de cabeza, que por fortuna menguaba, y me volví al despacho.
La luz de la lamparita continuaba encendida. Yo siempre había escrito mejor de noche. Era como si la claridad del día enturbiara mis ideas y pensamientos. Igual que si fuese de noche, me dije, y no levanté la persiana. En aquella penumbra rota solo por el amarillento círculo de luz que emitía la lámpara, me dispuse a encender el ordenador y enfrentarme a mis demonios.
No encendí el aparato.
Mi dedo quedó a unos centímetros del interruptor principal. Mi mano tembló, y la retiré deprisa para apoyarla de nuevo en los reposa manos de mi silla.
El ordenador era mi enemigo. Esa pantalla brillante y opresiva acababa con mis intenciones incluso antes de que abriera el programa de texto.
Rechiné los dientes. Me odiaba más que a cualquier otra cosa del mundo. ¿Qué había cambiado? Yo ya no era aquel adolescente repleto de entusiasmo y dispuesto a comerse el mundo. Ese muchacho que empezó a escribir con pasión y a buen ritmo en su Hispano Olivetti regalada un cumpleaños de hacía mucho tiempo…
Y entonces otra luz, muy diferente a la prosaica eléctrica, se encendió en mi cerebro.
¿Y si…?
En una esquina del despacho, sobre una mesita pequeña y casi olvidada a la primera mirada, reposaba mi añorada máquina de escribir. La misma con la que escribiera mis primeras historias.
Tenía sus inconvenientes, por supuesto, y cada falta o error en la escritura conllevaba tachones y rectificaciones, amén de que el resultado final no quedaba tan bien como las hojas impresas desde el ordenador.
Pero era mi máquina de escribir.
La cogí y puse encima de la mesa. Coloqué una hoja en su rodillo e hice unas pruebas. Tuve que cambiar el rollo de tinta por uno nuevo, aun impecable dentro de su estuche. Y, con el papel recién colocado, empecé a escribir.
Y lo hice por el título:
En los rincones de la mente.
¿Era eso lo que Marta Delgado intentaba decirme sin palabras? ¿Qué tenía que ser mi esencia la que se plasmara en mi obra? Y, ¿acaso la Hispano Olivetti no formaba parte de lo mejor de mi vida? Ella no me taladraba la vista con una pantalla en blanco, incólume a mis pesares y maldiciones. Simplemente estaba ahí, con su superficie azulada y su tacto metálico, frío pero cálido a la vez de una manera que me es imposible describir.
Y tras el título, la primera palabra, el primer párrafo, y el primer capítulo.
Recuerdo que escribir más de cincuenta páginas aquel día que comenzara con una migraña provocada por el alcohol y que terminó con otro dolor de cabeza, esta vez a causa del trabajo incesante, casi sin pausas, del que solo salí un par de veces para tomar un tentempié.
Tras un par de días a ese ritmo, volví a llamar a mi editora. Mi estado anímico era muy diferente al de la anterior vez, y ella lo notó al instante. Le comenté algunas dudas que tenía sobre el monstruo y la historia, y ella me respondió con otro correo en el que perfilaba más personajes secundarios y una actividad supra natural del monstruo, que complementaba a la perfección una novela que, por otra parte, yo aun no controlaba del todo. Era como un capitán que maneja un enorme buque pero que desconoce gran parte de él y de la tripulación que está bajo su mando.
Día tras día, llamada tras llamada, correo electrónico tras correo electrónico, mi novela –también la de Marta Delgado, sobre todo, de ella- fue tomando forma, y creció de manera exponencial hasta que por fin, una buena tarde de primavera, la di por concluida. Me había dejado el espíritu en ella.
Mi criatura había sido dada a la vida, literariamente hablando.
¡Ojalá solo hubiese sido eso!
Marta Delgado se mostró eufórica con la noticia, y más aun cuando recibió el manuscrito que le envié y me respondió sobre su contenido un día después de que yo se lo mandase. Era magnífico, una obra de arte de primera magnitud, declaró exultante.
Sería editado en gran formato y distribuido por todas las librerías del país, amén de publicidad en los medios de comunicación, incluidas entrevistas en televisiones. Pero lo haríamos afirmando que la historia que yo contaba en mi novela, era real, y que la ciudad y el monstruo existían. Yo manifesté mis dudas. No me gustaba mentir en ese aspecto, pero Marta insistió en que ya lo habían hecho otros escritores de fama mundial y les fue muy bien.
Ella era la que tenía experiencia en el mundillo editorial, así que me dejé llevar. Falta de experiencia, ego desbordado, la fama, que se me subió a la cabeza, factores que, sumados, me llevaron a donde estoy.
Tuve un éxito sin precedentes. Se vendieron millones de ejemplares, y el libro se tradujo a multitud de idiomas e incluso recibió propuestas para hacer una película de gran presupuesto. La creencia en que ese ente diabólico, nacido de la imaginación de Marta y mía, era real, hizo maravillas. La estupidez no conoce de fronteras ni de edades.
Las entrevistas, dirigidas con habilidad por Marta, se enfocaron, más que a mis virtudes narrativas, a la historia que se ocultaba tras lo ficticio. Asesorado por mi editora, diseñé un viaje imposible, unos encuentros inventados, una investigación imaginada, para convencer –mentir, también se puede decir sin temor a equivocarse- de que ese monstruo era real. Pero también, y a instancias de Marta, me negué a facilitar los datos de su localización, con la excusa de que su descubrimiento supondría un peligro para la humanidad, aunque la verdad era que no había tal lugar.
A pesar de todo, se realizaron expediciones arqueológicas, pagadas por importantes cadenas de televisión, a las zonas del planeta donde suponían que se encontraba la ciudad enterrada y la criatura que la habitaba. Programas especializados en lo esotérico y lo paranormal investigaron el tema y crearon todo un mundo alrededor de mi ente imaginado. Por supuesto, nadie descubrió nunca nada, pero hubo particulares que investigaron por su cuenta y, de manera sorprendente, dijeron que habían llegado a las mismas conclusiones que yo, y que la ciudad y el monstruo existían.
Estos son los libros de la semana
-
$3.99
MÁS ALLÁ DEL ANTROPCENO
-
$3.99
LEYENDAS DE ALQUILER
-
$3.99
POPAPOCALIPSIS
Me hubiese echado a reír si no fuera por el lamentable espectáculo que daba una humanidad que se consideraba civilizada.
Yo, alejado de la vorágine, empecé a contemplar aquello de una forma distinta. Una cosa era la literatura y vender millones de ejemplares de tu libro y otra, muy diferente, engañar sistemáticamente a tantos admiradores.
Cuando los libros, documentales y ensayos sobre Ransunok y su ciudad perdida, crecieron de forma exponencial, y brotaron sectas de fanáticos que seguían los ritos descritos por mí en mi novela a instancias de Marta Delgado, me propuse acabar con aquel desenfreno.
Por higiene mental, me dije.
Una cosa era la fantasía, la creatividad del artista y los medios, más o menos éticos, para conseguir la fama y el dinero, y otra, muy distinta, dejar que una farsa se convirtiera en un símbolo o una religión para miles de personas.
Le manifesté mi intención a mi editora, que se opuso con cierta terquedad a que dijese la verdad. Al final, razonó. No podemos mantener la mentira más tiempo, me contestó. Además, continuó después con una sonrisa en los labios que me resultó poco tranquilizadora, ya hemos conseguido lo que nos proponíamos.
Denunciamos públicamente el fraude. Ante los mismos medios que me acogieron al principio, negué la existencia del dios caníbal y de la ciudad bajo las arenas. Nadie me creyó. Dijeron que ocultaba algo, que algún gobierno me amenazaba para que me desdijese. Fui dejado de lado, abandonado por los medios, olvidado por las editoriales. No concitaba las simpatías de nadie.
Salvo de Marta Delgado, que siempre me ofreció su apoyo.
Pero no estaba dispuesto a escribir ninguna continuación de la novela. No, mientras persistiera la creencia en su existencia real.
Quedé en el ostracismo.
El mundo había creado un ente donde antes no había nada. Y yo tuve la culpa.
Pero lo hice asesorado por Marta Delgado.
Mi editora fiel y amable.
La misma que me dio las ideas de la novela, que pergeñó el monstruo y la ciudad, que infundió ánimos al escritor, al alma que necesitaba. El alma. Eso era lo que necesitaba el ente para tomar vida. La esencia.
Yo había sido la chispa necesaria de vida. Mis sentimientos habían formado la sustancia en la que se creó el monstruo.
Ransunok, el dios caníbal, necesitaba de un cuerpo que poseer, y de un alma con la que crecer y convertirse en un ser real. Tal y como lo describí a la perfección en mi novela.
Yo lo cree. Ahora es tan real como yo mismo, como cualquiera de nosotros, como cualquier cosa que la humanidad haya creado con su imaginación.
Merezco pues, mi destino.
Un destino aciago pero que asumo como un castigo merecido porque ahora él, Ransunok, que acaba de abandonar el cuerpo inerte de Marta Delgado, solo una carcasa donde se refugia, está en mi alcoba y se acerca con lentitud estudiada hasta mí. Con sus seis brazos espinosos y reptantes, que me cogerán con fuerza y apretarán mi garganta. Con su lengua espinosa y larga como mis mentiras. Y cuando comience a devorarme con lentitud de eternidades de dolor, yo no podré ni querré hacer otra cosa que gritar en silencio y maldecirme por haberlo creado.
Y solo mi vieja y traicionera máquina de escribir, ahora muerta sobre el escritorio, será testigo de mi funesto destino.
IMAGEN hDE LA PORTADA: Pexels
Francisco Segovia Ramos

Granada, España, 1962. Ha ganado, entre otros: el IV Certamen de Relato del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror La Mano, de Alcobendas, Madrid; el I Certamen de Novela Corta de lectura Fácil; el IV Certamen Internacional de novela de ciencia ficción “Alternis Mundi”; el XXVII Premio de Prosa de Moriles; el II Certamen de Cuentos “Primero de Mayo”, Argentina; y el I Premio de Novela corta de lectura fácil.
Obras: “El enigma del Moldava” (2022). “El desaparecedor” (2021), “El hombre tras el monstruo” (2017), “La Promesa” (2015), “Los Náufragos del Aurora” (2015), “Viajero de todos los mundos”, (2014), “Los sueños muertos”, (2013), “Lo que cuentan las sombras”, (2010); “El Aniversario” (2007). Partícipe en numerosas antologías de poesía y relato con otros autores.
Otras actividades: Colaborador en revistas y periódicos di2gitales. Participa habitualmente en la Semana Gótica de Madrid. En su bitácora literaria personal puede seguirse su trayectoria: http://franciscojsegoviaramos.blogspot.com.es/






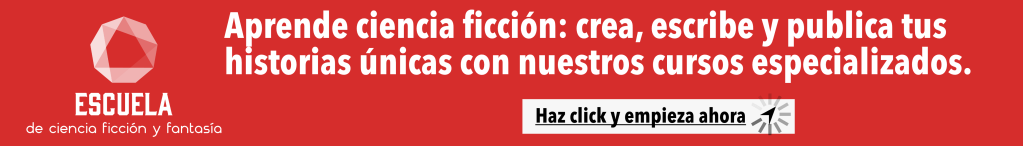








Más historias
CRONISTAS ÓMICRON: Desde el confín de la galaxia
CRONISTAS ÓMICRON: La curiosidad mató al gato
CRONISTAS ÓMICRON: Calor al por mayor
CRONISTAS ÓMICRON: Cirios por un planeta desahuciado
CRONISTAS ÓMICRON: El bolígrafo de Dios
CRONISTAS ÓMICRON: Nocturna